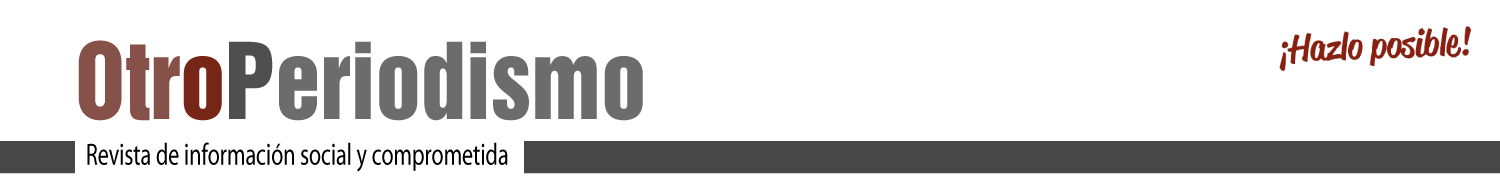Que sí, la gorda
En la tarde de un lunes de hace algo más de un año, yo era la dovela central de un semicírculo formado por nueve personas encima del escenario del teatro donde ensayábamos. En su interior estaban la profesora y un compañero, a la que esta había pedido que eligiera a alguien para su equipo. Íbamos a realizar un ejercicio de calentamiento. Aquel chico, menor de edad y con una discapacidad intelectual, abrió muchísimo los ojos y me dedicó una sonrisa enorme. Las miradas del resto se dirigieron a mí, mientras él subía el brazo y me señalaba con el índice. Cogió aire, tartamudeó un poco y antes de dar una palmada, gritó: “¡La gorda!”.
Los demás simularon no haberlo escuchado y la profesora me miró, lo tomó por los hombros y me dedicó una sonrisa forzada: “Bueno, ellos son muy sinceros”. Yo sonreí para disimular el temblor de barbilla y seguí trabajando, aunque no recuerdo absolutamente nada más de aquella tarde en la que lo único que quería era irme de allí. Poco después dejé el grupo, que hasta entonces me había hecho tan feliz, poniéndome un montón de excusas a mí misma y a los demás. Por mucho que analizaba racionalmente lo que había ocurrido, fui incapaz de superar la humillación.
He pasado dos tercios de mi existencia creyendo que debía compensar el disgusto que se llevan ustedes al mirarme»
Miren: yo me he pasado toda la vida intentando dos cosas. Una, adelgazar. La otra, que las personas que me rodeaban olvidaran que era gorda. Crecí cantándome ese versito de la banda sonora de la Bella y la Bestia que dice “la belleza estáaaa en el interioooor”. Vamos, que crecí pensando que era la Bestia. Viví toda mi infancia, toda mi adolescencia y gran parte de mi juventud creyendo que la única oportunidad de no perderme nada de aquello a lo que aspiraba la gente delgada era ser brillante en absolutamente todos los aspectos de mi vida, excepto en mi físico.
¿Se dan cuenta de lo que les digo? He pasado dos tercios de mi existencia creyendo que debía compensar el disgusto que se llevan ustedes al mirarme.
Tengo treinta y cuatro años y cuando me levanto y el espejo me devuelve mi imagen desnuda, cuando me palpo las caderas y el pecho, y recorro las marcas de las sábanas en el vientre y me pongo de perfil para mirarme el culo, todavía me sorprende que llegara el día, no podría decir exactamente cuándo, en el que pude hallar belleza en algunos rincones de mi cuerpo.
Ya lo imaginarán ustedes: aquello no ocurrió por arte de magia y en realidad tampoco fue buscado. Nunca practiqué lo de intentar gustarme, porque nunca creí que pudiera gustarme algo que no me gustaba. Fue en el camino de otras deconstrucciones y en la práctica del mirarme a mí con los mismos ojos que a los y las demás, donde entendí que gorda y guapa (no “guapa de cara”, no soy un langostino, gracias) no eran antónimos.
La cuarta ola feminista ha enganchado a mujeres muy jóvenes que reivindican sus cuerpos tal y como son. La adolescencia de mis alumnas se desarrolla con referentes de siluetas no normativas –escasas, pero presentes–, en el mundo de la música y de las redes sociales»
Lo cierto es que pareciera que asistimos, en los últimos años, a la relajación de algunos cánones de belleza. La cuarta ola feminista ha enganchado a mujeres muy jóvenes que reivindican sus cuerpos tal y como son. La adolescencia de mis alumnas se desarrolla con referentes de siluetas no normativas –escasas, pero presentes–, en el mundo de la música y de las redes sociales.
Yo misma asistí boquiabierta, a partir de mis últimos años de carrera, a la proliferación de prendas de ropa a la moda y en tallas en las que quepo. Fue la propia euforia de poder ponerme todos aquellos vestidos, faldas y biquinis, la que me impidió ver que no era baladí el hecho de que este movimiento bodypositive, de visibilización de las mujeres curvy y buenrrollismo para gordas llegara de Estados Unidos.
Como ha hecho con tantas otras discriminaciones, el capital abrazó la lucha contra la gordofobia para convertirla en un hashtag a través del cual un montón de influencers gordas defienden su derecho a consumir “libremente” tanta ropa hecha por esclavas en Bangladesh como las hacen las delgadas. El canon, para más inri, también llegó al movimiento: gordas sí, pero de cadera ancha, pecho generoso, cintura estrecha y cara bonita.
Me concederán que, de todos las condiciones físicas no canónicas, el de la persona gorda es una de las más castigadas socialmente y resulta duramente juzgada con doble rasero. Es el caso de la cosificación y la hipersexualización de las mujeres, que soportamos un nivel indecente de baboseo por parte de señores que se masturban pensando en cuerpos voluptuosos pero que son incapaces de asumir sus gustos públicamente.
No sé si ustedes se hacen una idea de lo que eso supone para el autoncepto de una mujer, especialmente durante su adolescencia. O qué decir, por ejemplo, de que aún siendo ampliamente aceptado por la Medicina que el sobrepeso o la obesidad son enfermedades multifactoriales en las que lo emocional y lo psíquico tienen muchísima importancia, la población gorda es culpabilizada (no digo responsabilizada, sino culpabilizada), de su situación, no solo por la sociedad, sino por muchos de los profesionales que deberían cuidarla.
Estoy segura de que cualquier persona gorda que me lea habrá sentido, en algún momento de su vida, lo que es ir al médico, aunque sea por un lunar sospechoso o un dolor de muelas, con miedo de volverse con una desagradable y culpabilizadora reprimenda por el sobrepeso. Quiero dedicar estas líneas al aspecto físico y, por lo tanto, no seguiré profundizando en la salud, pero déjenme decirles que las gordas ya sabemos que tenemos que cuidarnos –muchas lo hacemos, ¿lo hacen ustedes?– y que rascando en recomendaciones que comienzan siendo bienintencionadas no suele haber más que gordofobia y odio. He visto como al Instagram de una amiga gorda que mostraba su cuerpo llegaba un comentario acusándola de apología de la obesidad y he oído cómo se acusaba a una profesora gorda de ser un mal ejemplo para su alumnado.
He visto como al Instagram de una amiga gorda que mostraba su cuerpo llegaba un comentario acusándola de apología de la obesidad y he oído cómo se acusaba a una profesora gorda de ser un mal ejemplo para su alumnado»
Me preocupa y me entristece el reduccionismo que aplicamos a la belleza y al deseo: cómo nos los negamos. “Me gustan las mujeres de verdad”, tiene que oír alguna a veces de boca de quien quiere halagarla. Salgo huyendo, porque detrás de esas palabras no hay más que la creencia de que la mujer gorda debe ser más dócil, más sumisa, más fiel. Y más entregada.
Tienen ustedes suerte si nunca han tenido que oír que las gordas, por desesperadas, nos esmeramos más en felaciones. ¿Cómo puede gustarnos, solamente, la gente delgada o gorda, alta o baja, blanca o negra, joven o vieja? ¿Qué hay de las bocas, de las manos, del olor, de la profundidad de la mirada, de la sonrisa, de la forma en la que se bebe o se coge un bolígrafo, de los andares, de la voz, de la suavidad o la aspereza de la piel, del pelo? ¿Puede, realmente, el ser humano, ser inútil hasta para detectar lo efímero? ¿Por qué permitimos que nos indiquen qué debe excitarnos?
No recuerdo cuándo descubrí que era gorda, como no recuerdo cuándo descubrí mi nombre, pero les aseguro que fue mucho antes de entrar en contacto con la “crueldad” infantil. A mí me enseñaron que era gorda los adultos que más me querían. Recuerdo alusiones a mí físico en el pediatra, en el patio de vecinas de mi abuela, en mi casa, en las tiendas, en las casas de familiares y más tarde en la guardería y en el colegio, mucho antes por parte del profesorado que de mis compañeras y compañeros.
A mí, como a todos los niños y las niñas, los adultos que me querían me prohibieron muchas cosas que podían hacerme daño: no podía ir a una comunión en chándal, no podía desayunar bollicaos en los recreos, no podía trepar por las estanterías. Sin embargo, nadie me prohibió nunca, con nueve o diez años, taparme la barriga en la playa ni atarme una sudadera en el culo en clase de Educación Física.
No aprendí, precisamente, en el patio del colegio, a utilizar un doble espejo para verme los michelines de la espalda y a desechar prendas que “hacían gorda”. Lo que quiero decir es que absolutamente nadie, cuando yo tenía doce, catorce, quince o veinte años, me dijo jamás que mi cuerpo era perfectamente válido para ser mostrado y que a nadie le chirriaba que yo lo tapara, porque el quid de la cuestión es que esta sociedad entiende que ser gorda está mal.
No hagan eso. No doten las subidas y bajadas de peso de alguien de valor moral. No feliciten a nadie por adelgazar, porque las gordas y los gordos solemos fluctuar de peso y las felicitaciones se convierten en dardos muy dolorosos cuando se engorda. De hecho, ¿saben qué? No comenten el físico de nadie. Permitan que sus criaturas militen libremente por el derecho a la belleza. A poseerla y a apreciarla.
Desháganse de su hipocresía y digieran de una vez el nombre de este blog (lagorda.net). Recuerden, soy la dovela a la que miran desde sus posiciones en el semicírculo. No hagan como que no ha pasado nada. Soy “la gorda”. Y esta vez no me voy a ir de ningún sitio.